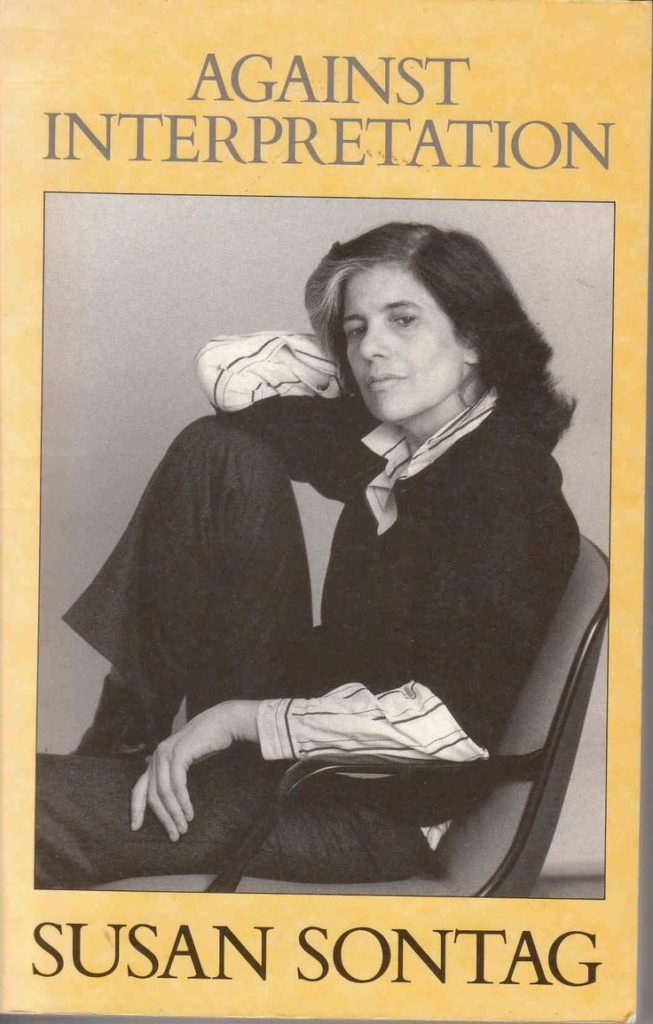¿Qué queremos decir, por ejemplo, con la palabra “paz”?
Nos inquietan las palabras a nosotros, los escritores. Las palabras significan. Las palabras apuntan. Son flechas. Flechas clavadas en el cuero tosco de la realidad. Y mientras más portentosas, mientras más generales sean las palabras, más se parecen también a cuartos o túneles. Pueden expandirse, o hundirse. Pueden venir para ser llenadas con un mal olor. Puede haber sitios a los cuales perdimos el arte o la sabiduría de habitar. Y eventualmente aquellos volúmenes de intención mental que ya no sabemos cómo habitar, serán abandonados, cerrados, tapiados.
¿Qué queremos decir, por ejemplo, con la palabra “paz”? ¿Queremos decir una ausencia de pleito? ¿Queremos decir olvido? ¿Queremos decir perdón? ¿O queremos decir una gran lasitud, un agotamiento, un vaciarse de rencor?
Me parece que por “paz” lo que la mayoría de la gente quiere decir es victoria. La victoria de su lado. Eso es lo que la paz quiere decir para ellos, mientras que para los otros, paz quiere decir derrota.
Si se establece la idea de que la paz, que en principio es algo a desear, ocasiona una renuncia inaceptable a demandas legítimas, entonces el curso más probable será la práctica de la guerra de modo poco menos que total. Se sentirá que los llamados a la paz son, si no fraudulentos, ciertamente prematuros. La paz se vuelve un espacio al que la gente ya no sabe cómo habitar. La paz tiene que resignificarse. Re-colonizarse.

Parece que el honor como un estándar de la conducta privada pertenece a un tiempo muy lejano. Pero el hábito de conferirnos honores los unos a los otros de halagarnos nosotros mismos y a los otros sigue en pie.
Conferir un honor es afirmar un estándar, el cual se cree que ambas partes sostienen. Aceptar un honor es creer, por un momento, que uno se lo merece. (Lo más que uno debía decir, en honor a la decencia, es que uno no es indigno de él.) Rechazar un honor ofrecido puede ser visto como algo grosero, pretencioso.
Un premio acumula honor y la capacidad de conferir honor por quienes se ha elegido honrar en ocasiones anteriores.
Mediante tal estándar, tomemos en cuenta al polémicamente llamado Premio Jerusalem que, en su historia relativamente corta, ha sido otorgado a algunos de los mejores escritores de la segunda mitad del siglo XX. Aunque a todas luces se trata de un premio literario, no se llama El Premio Jerusalem de Literatura sino El Premio Jerusalem por la Libertad del Individuo en la Sociedad.
Todos los escritores que han ganado el premio, ¿han sido realmente campeones de la Libertad del Individuo en la Sociedad? Es eso lo que ellos ahora debo decir “nosotros” tenemos en común?
Yo creo que no.
No sólo representan todos ellos un amplio espectro de opinión política. Algunos de ellos apenas han tocado las Grandes Palabras: libertad, individuo, sociedad…
Pero no importa lo que un escritor dice, sino lo que un escritor es. Los escritorespor ellos me refiero a miembros de la comunidad de la literatura son emblemas de la persistencia (y la necesidad) de la visión individual.
Prefiero usar “individual” como adjetivo, no como sustantivo*.
En nuestro tiempo, la incesante propaganda de la importancia de “el individuo” se me hace profundamente sospechosa, igual que la palabra “individualidad” se vuelve cada vez más un sinónimo de egoísmo. Una sociedad capitalista responde a intereses creados al elogiar la “individualidad” y la “libertad” que pueden significar poco más que el derecho a la perpetua exaltación del yo, y la libertad de ir de compras, adquirir, gastar, consumir y volverse obsoleto.
No creo que haya ningún valor inherente en el cultivo del yo. Y no creo que haya cultura (usando el término de manera normativa) sin el valor del altruismo, del cuidado por los otros. Sí creo que hay un valor inherente en ampliar nuestro sentido de lo que puede ser una vida humana. Si la literatura se apoderó de mí como proyecto, primero como lectora y después como escritora, fue en la forma de una extensión de mis simpatías a otros yoes, otros dominios, otros sueños, otros territorios de preocupación.
Como escritora, como alguien que hace literatura, soy tanto una narradora como una rumiadora. Las idean me mueven. Pero las novelas no están hechas de ideas sino de formas. Formas del lenguaje. Formas de la expresividad. No tengo una historia en mi cabeza mientras no tenga la forma. (Como Vladimir Nabokov dijo: “El patrón de la cosa precede a la cosa”.) Y de modo implícito o tácito las novelas están hechas del sentido del escritor sobre lo que es la literatura o sobre lo que puede ser.
Toda obra de escritor, toda ejecución literaria es, o aspira a ser, un registro de la literatura misma. La defensa de la literatura se ha vuelto uno de los temas principales del escritor. Pero, como observó Oscar Wilde, “Una verdad en el arte es aquella cuya contradicción es verdad también”. Parafraseando a Wilde, yo diría: una verdad sobre la literatura es aquella cuyo opuesto es verdad también.
Así la literatura y hablo de modo prescriptivo, no sólo descriptivo es timidez, duda, escrúpulo, fastidio. Es también y de nuevo, tanto de modo prescriptivo como descriptivo canción, espontaneidad, celebración, bendición.
Las ideas sobre la literatura a diferencia de las ideas, digamos, sobre el amor casi nunca surgen a no ser como respuesta a las ideas de otra gente. Son ideas reactivas. Yo digo esto porque tengo la impresión de que tú o la mayoría de la gente está diciendo aquello. Por tanto quiero hacerle lugar a una pasión más vasta o a una práctica diferente. Las ideas dan permiso y yo quiero darle permiso a un sentimiento o a una práctica diferentes. Yo digo esto cuando tú estás diciendo aquello. Y no sólo porque los escritores son, a veces, adversarios profesionales. No sólo para compensar el desbalance inevitable o el cargarse hacia un solo lado de cualquier práctica que tenga el carácter de una institución y la literatura es una institución sino porque la literatura es una práctica que de modo inherente está arraigada en aspiraciones contradictorias.
Mi óptica es que cualquier registro de la literatura no es verdadero es decir, resulta reductivo, meramente polémico. Para hablar de modo verdadero sobre la literatura, es necesario hablar en paradojas.
Así: toda obra literaria que importe, que merezca el nombre de literatura, encarna un ideal de singularidad, de la voz singular. Pero la literatura, que es una acumulación, encarna un ideal de pluralidad, de multiplicidad, de promiscuidad.
Toda noción de literatura en que podamos pensar literatura como compromiso moral, literatura como la búsqueda de intensidades espirituales íntimas; literatura nacional, literatura mundial es, o puede convertirse en, una forma de complacencia espiritual, o vanidad, o auto-congratulación.
La literatura es un sistema un sistema plural de estándares, ambiciones, lealtades. Parte de la función ética de la literatura es la lección del valor de la diversidad.
Por supuesto, la literatura debe operar dentro de límites. (Como todas las actividades humanas. La única actividad sin límites es estar muerto.) El problema es que los límites que la mayoría de la gente quisiera marcar sofocarían la libertad de la literatura para ser lo que puede ser, en toda su inventiva y capacidad de agitación.
Vivimos en una cultura global, y una de las vastas y gloriosas multiplicidades de lenguajes en el mundo, aquella en la que hablo y escribo, es un lenguaje global. El inglés ha venido a jugar, en una escala global y para poblaciones cada vez más vastas en los países del mundo, un papel similar al que jugó el latín en la Europa del medievo.
Pero mientras vivimos en una cultura cada vez más globalizada, transnacional, al parecer también estamos empantanados en demandas cada vez más fragmentadas y sectarias, hechas ya sea por tribus reales, o autoconstituidas. Las antiguas ideas humanísticas de la república de las letras, de la literatura mundial sufren ataques en todas partes.
Les parecen, a algunos, ingenuas, al tiempo que teñidas por su origen en el gran ideal europeo algunos dirían en el ideal euro céntrico de los valores universales.
Las nociones de “libertad” y “derechos” han pasado por una degradación impactante en los años recientes. En muchas comunidades, a los derechos de grupo se les da mayor peso que a los derechos individuales.
A este respecto, aquello que logran los hacedores de literatura puede, implícitamente, apuntalar la credibilidad de la libre expresión y de los derechos individuales. Y aun cuando los hacedores de literatura hayan consagrado sus obras al servicio de las tribus o las comunidades a las que pertenecen, sus logros como escritores dependen del modo en que trascienden este objetivo.
Las cualidades que hacen de un escritor dado algo valioso o admirable pueden localizarse todas dentro de la singularidad de la voz del escritor.
Pero esta singularidad, que se cultiva íntimamente y es el resultado de un largo aprendizaje en la reflexión y la soledad, se encuentra bajo una prueba constante por el papel social que los escritores se sienten llamados a jugar.
No cuestiono el derecho de un escritor para engancharse en el debate de asuntos públicos, de hacer causa común y práctica solidaria con otras mentalidades afines.
Tampoco planteo que tal actividad aparte al escritor del recluido, excéntrico sitio interior donde se hace la literatura. Así ocurre con casi todas las otras actividades que conforman el tener una vida.
Pero una cosa es engancharse voluntariamente, animado por los imperativos de conciencia o por el interés, en el debate público y en la acción pública. Otra cosa es producir opiniones cháchara moralista bajo pedido.
No: estar ahí, hacer aquello. Sino: por esto, contra aquello.
Pero un escritor no debería ser una máquina opinadora. Como lo expresó un poeta negro en mi país, cuando algunos compañeros afroamericanos le reprocharon el que no escribiera poemas sobre las indignidades del racismo: “Un escritor no es una rocola”.
El primer trabajo de un escritor no es tener opiniones sino decir la verdad… y rehusarse a ser un cómplice de las mentiras y la malinformación. La literatura es la casa del matiz y del ir en contra de las voces de la simplificación. El trabajo de un escritor es hacer que sea más difícil creerle a los saqueadores mentales. El trabajo del escritor es hacernos ver el mundo como es, lleno de muchas y diferentes demandas y partes y experiencias.
Es el trabajo del escritor describir las realidades: las realidades sucias, las realidades arrebatadoras. Es la esencia de la sabiduría que surte la literatura (la pluralidad del logro literario) ayudarnos a entender que, ocurra lo que ocurra, hay algo más siempre en marcha.
Me ronda ese “algo más”.Me ronda el conflicto de los derechos y de los valores que atesoro. Por ejemplo el que a veces decir la verdad no haga que la justicia avance. El que a veces el que la justicia avance pueda llevar consigo la supresión de una buena parte de la verdad.
Muchos de los más notables escritores del siglo XX, en su actividad como voces públicas, fueron cómplices en la supresión de la verdad para hacer que avanzara lo que ellos entendieron (y lo que en efecto fueron, en muchos casos) causas justas.
Mi propia óptica es que, si tengo que escoger entre la verdad y la justicia por supuesto, no quiero escoger entre ambas escojo la verdad.
Por supuesto, creo en la acción justa. ¿Pero es el escritor el que actúa?Estas son tres cosas diferentes: hablar, que es lo que ahora hago; escribir, que es lo que me da cualquier derecho que yo pudiera aducir para la obtención de este premio incomparable; y ser, ser una persona que cree en la acción justa y en la solidaridad con otros.
Como Roland Barthes observó alguna vez: “…el que habla no es el que escribe, y el que escribe no es el que es”.
Y por supuesto que tengo opiniones, opiniones políticas, algunas de ellas formadas sobre la base de leer y discutir, y reflexionar, pero no de una experiencia de primera mano. Déjenme compartir con ustedes dos opiniones mías opiniones muy predecibles, a la luz de las posturas públicas que he tomado- sobre asuntos de los que tengo un conocimiento directo.
Creo que la doctrina de la responsabilidad colectiva, como una explicación para el castigo colectivo, nunca se justifica, militar o éticamente. Me refiero al uso desproporcionado de armas de fuego contra los civiles, la demolición de sus hogares y la destrucción de sus huertas y arboledas, la privación de sus modos de subsistencia y de su acceso al empleo, a la escolaridad, a los servicios médicos, el libre acceso a vivir cerca de pueblos y comunidades… todo para castigar a la actividad militar hostil que pueda o no estar cerca de estos civiles.
Creo también que aquí no puede haber paz hasta que no se ponga un alto a la plantación de comunidades israelíes en los Territorios, y mientras esto no vaya seguido por el hecho de desmantelar eventualmente estos asentamientos y por el retiro de las unidades militares que se requieren para protegerlos.
Puedo apostar a que estas dos opiniones mías son compartidas por mucha gente en este salón. Sospecho que para usar una vieja expresión estadounidense estoy predicando para el coro.
¿Pero sostengo estas opiniones como escritora? ¿O no es lo que hago sostenerlas como persona de conciencia y luego usar mi posición como escritora para sumar mi voz a la de otros que dicen la misma cosa? La influencia que un escritor puede ejercer es puramente accidental. Es, ahora, un aspecto de la cultura de la celebridad.
Hay algo de vulgar en la diseminación pública de opiniones sobre asuntos de los que uno no tiene un amplio conocimiento de primera mano. Si yo hablo de lo que no sé, o de lo que sé con premura, esto no es más que tráfago de opiniones.
Digo esto, para volver al principio, como un asunto de honor. El honor de la literatura. El proyecto de tener una voz individual. Los escritores serios, los creadores de literatura, no deberían tan sólo expresarse a sí mismos de modo diferente a como lo hace el discurso hegemónico de las medios masivos. Deberían estar en oposición al zumbido comunal del noticiero y el talk-show.
El problema de las opiniones es que uno se queda pegado a ellas. Y dondequiera que los escritores estén funcionando como escritores ellos siempre ven… más.
Cualquier cosa que exista, siempre conlleva algo más. Cualquier cosa que ocurra, siempre tiene algo más también.
Si la literatura misma, esta gran empresa que nos ha acompañado (hasta donde alcanza nuestra esfera) durante unos dos milenios y medio; si la literatura misma como tal encarna una sabiduría y yo creo que es así, y ahí está en efecto la raíz de la importancia que le damos a la literatura es porque demuestra la naturaleza múltiple de nuestros destinos íntimos y comunitarios. La literatura nos recordará que pueden haber contradicciones, conflictos a veces irreductibles, entre los valores que más atesoramos. (De esto se habla cuando se habla de “tragedia”.) Nos hará recordar el “también” y el “algo más”. Porque algo más está siempre en marcha.
La sabiduría de la literatura es muy antitética frente al hecho de tener opiniones. “Ninguna es mi última palabra sobre nada”, dijo Henry James. El ofrecer opiniones, incluso de opiniones correctas cada vez que son pedidas abarata lo que los novelistas y los poetas hacen mejor, que es abonar a la reflexividad, percibir lo complejo.
La información nunca reemplazará a la iluminación. Pero algo que suena parecido a, de no ser porque es mucho mejor que, la información me refiero a la condición de estar informado; me refiero al concreto, específico, detallado, históricamente denso, conocimiento de primera mano es para un escritor el prerrequisito indispensable para expresar sus opiniones en público.
Dejemos que los otros, las celebridades y los políticos, nos hablen desde arriba; que mientan. Si ser al tiempo un escritor y una voz pública redundara en algo mejor, consistiría en que los escritores tomaran la formulación de opiniones y juicios como una grave responsabilidad.
Hay otro problema con las opiniones. Son agencias de la auto-inmovilización. Lo que hacen los escritores debería liberamos, sacudirnos. Amplias avenidas de compasión y nuevos intereses. Recordarnos que podríamos, tan sólo podríamos, aspirar a volvernos diferentes, y mejores, de lo que somos. Recordarnos que podemos cambiar.
Como dijo Cardinal Newman, “En un mundo superior la cosa es de otro modo, pero aquí abajo vivir es cambiar, y ser perfecto es haber cambiado a menudo”.
Y qué quiero yo decir con la palabra “perfección”. Que no trataré de explicar sino tan sólo decir: la Perfección me da risa. No risa cínica, añado de inmediato. Sino risa alegre.
Estoy muy agradecida por haber recibido el Premio Jerusalem. Lo acepto como un honor para todos aquellos comprometidos con la empresa de la literatura. Lo acepto en homenaje a todos los escritores y lectores que en Israel y Palestina luchan por crear una literatura hecha de voces singulares y de la multiplicidad de verdades. Acepto el premio en nombre de la paz y la reconciliación de comunidades heridas y temerosas. La paz necesaria. Las concesiones necesarias y los nuevos acuerdos. El necesario abatimiento de los estereotipos. La necesaria persistencia del diálogo. Acepto este premio este premio internacional, patrocinado por una feria del libro internacional como un evento que honra, sobre todo, a la república internacional de las letras.
Susan Sontag
(Nueva York, 1933 – 2004)
Discurso de aceptación del Premio Jerusalem de Literatura (2001) Traducción dé Luis Miguel Aguilar *En inglés “individual” es lo mismo un adjetivo que un sustantivo. (N. del T.) Tomado de: http://www.nexos.com.mx